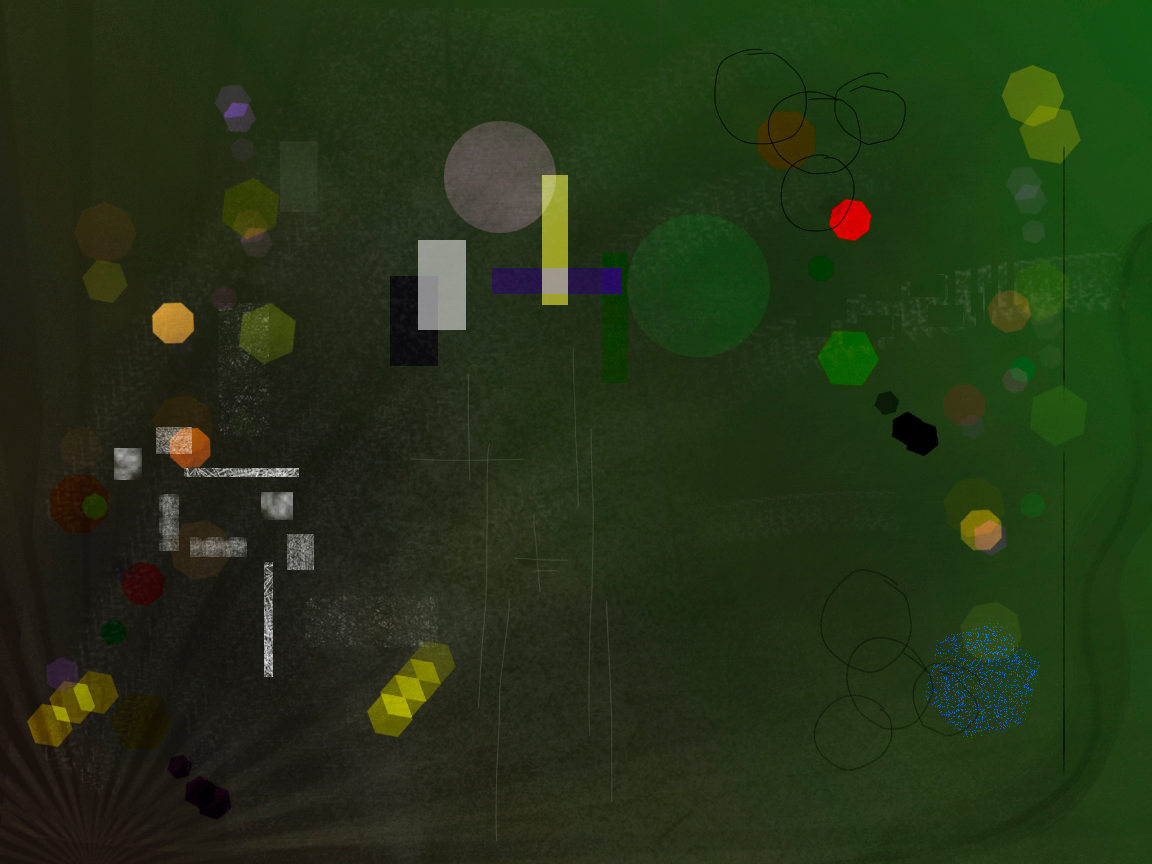Los seres humanos somos los grandes imitadores del reino animal. Imitar es nuestra gran singularidad, llevada hasta extremos impensables. Esa y no otra puede ser nuestra gran diferencia con el resto de animales, poco se ha incidido en ello.
Probablemente sea aquello que más nos distingue. Ni una supuesta inteligencia, ni una exclusiva creatividad: la imitación por no saber lo que se es.
El ser humano no sabe lo que es y se define a partir de lo otro. Hemos llegado a ser humanos imitando primero a los animales y luego a los astros.
Del mundo animal y vegetal lo hemos tomado todo, la propia cultura humana sería inconcebible sin esa fusión. Antes de ser “hombres” fuimos uros, caballos, monos, leones…
En las narraciones orales que a pesar de todo perduran, los seres humanos son al menos en su mitad animales. De ellos se aprendieron, es decir, se tomaron valores y nociones; el valor y el baile, son el león y los pájaros.
Caperucita roja es devorada por un animal sagrado tras penetrar en la frondosidad natural. Estos cuentos pueden ser como voces de una sociedad paleolítica.
Antes que la filosofía o la ciencia aparecieran como relato, el cuento era la forma de conocimiento fundamental. El relato iniciaba el tiempo y le daba un final esencial. Posee ya en sí los modos fundamentales de la razón.
Sin embargo la temporalidad que pone en marcha es de naturaleza distinta a la que hoy poseemos. Nuestra temporalidad fue obra del Neolítico. El neolítico descubrió el tiempo.
Los primeros relojes solares son neolíticos. Se comienza a contar el tiempo. El tiempo como sucesión de regularidades. Aparece el mundo de la objetividad, de la extensión. Comienza también el mundo de la individualidad, de la mirada del otro.