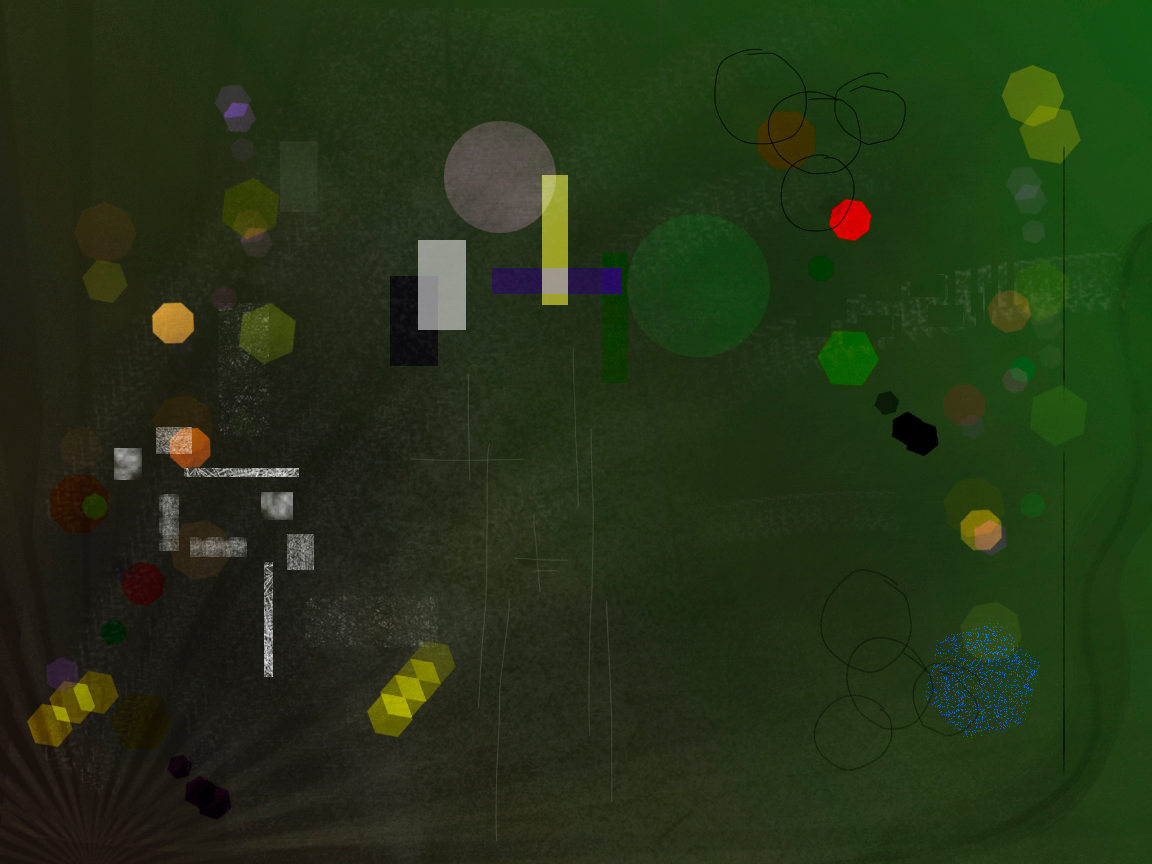Entiendo el concepto de simulación como la percepción de uno mismo. Una percepción formalizada, espacializada y construida como un mosaico o collage de elementos, quizás diversos, y configurados de una forma contingente: la percepción de uno mismo lo es. Simulada, ya que podría estar configurada de otro modo. La auto-conciencia de nuestro propio cuerpo es una forma simulada de corporeidad. La experiencia de la corporeidad recreada para uno mismo.
La simulación requiere también de la de capacidad de representación. Esta última, sea lo que fuere, muestra diversas maneras de actuar.
Durante la vigilia la “capacidad de representación” está casi toda dirigida a la representación del mundo “real”, queda poca “capacidad” para la imaginación que casi es incapaz de “representar” con claridad una cara, un objeto, etc. Parece como si toda esta capacidad de representación está “funcionando”, ocupada en representar “mundo”.
Durante el sueño, la capacidad de representación sí que puede actuar liberada de mundo o bien simplemente sigue funcionando en otro plano. La imaginatio sí que puede, en estos casos “representar”, tener plena capacidad de representación.
Si admitimos que la simulación que poseemos de nosotros mismos podría ser distinta, no es extraño que en los sueños las conformaciones oníricas sean tan diversas y fluidas. La capacidad de representar se libera y la de simularnos corre a su par, dándonos formas extrañas e inusitadas.
La capacidad de representación parece en gran medida independiente de uno mismo. Sobre todo independiente de la simulación de nuestra corporeidad, de la que sería también causa. No obstante, la capacidad de representar en sí queda oscurecida aun describiendo alguno de sus efectos. Como aquello que usamos para poder definir, pero que se nos escapa en su definición.
Tenemos la conciencia como un simulacro, pero no de algo que existiera previamente, un simulacro como acto creativo y original. Y una capacidad de representación que actúa con independencia y se escurre a nuestros esfuerzos de encerrarla en un objeto.