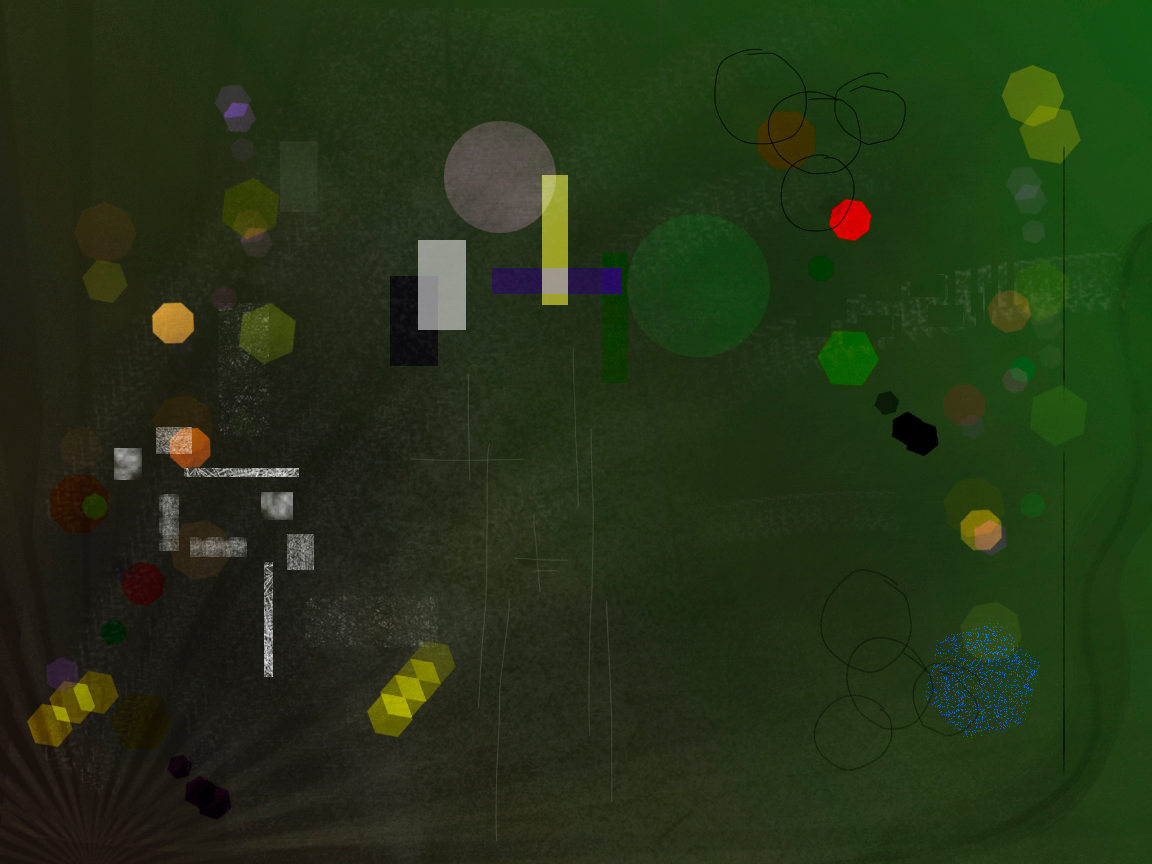Cuando la modernidad le puso “límites” al uso de la razón y con ello al uso y valor de la imaginación misma (imago-imagen), el arte dejó de ser una forma de conocimiento. Una forma fuerte de decir verdad.
Todo lo que quedó fuera de esa esclusa que delimitaba el buen uso del mal uso de la razón, se llamó arte, metafísica (en un sentido peyorativo) poesía, etc… Un auténtico cajón desastre en el que arremolinar ideas inoportunas.
Fue también el tiempo de la locura, con la que el arte comenzó a relacionarse de forma casi inédita. El arte ya no ordena el mundo, sino antes bien, lo sume en el caos. Es primo y pariente de otro próximo “descubrimiento” de la modernidad, lo subconsciente, lo irracional…
Hay por tanto un nuevo espacio de discurso, de acción y de verdad. Un océano al que se entrega con placer el Romanticismo, pagando un alto precio por su inmersión en lo sublime: la desconexión de lo que se había vuelto “real”. La otra cara de la moneda ontológica de la realidad moderna. Positivismo o irracionalidad.
Ocupando el arte, así, este nuevo espacio en la episteme moderna, un lugar “desplazado” del que tuvo: una posición que ya no representa verdad.